Quaderns de Psicologia | 2023, Vol. 25, Nro. 2, e2042 | ISNN: 0211-3481 | 
 https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2042
https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2042

Reseña de Belli (2023) Critical Approaches to the Psychology of Emotion
Pol Comellas Sáenz
Universitat d’Andorra
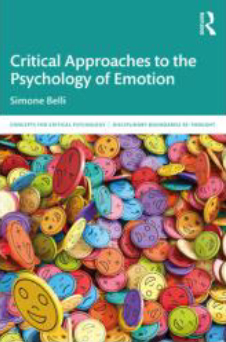
Belli, Simone (2023). Critical Approaches to the Psychology of Emotion.
Lóndres: Routledge
ISBN: 9781032163093
En los albores de una psicología social de las emociones comprometida con los desafíos colectivos y las prácticas cuotidianas mundanas, la necesidad de replantear la idoneidad de las aproximaciones clásicas ante la digitalización de las interacciones sociales deviene una virtud. En esta obra, Simone Belli, profesor de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid e investigador experimentado en el ámbito de las reacciones afectivas, nos presenta con un estilo académico y claro una nueva mirada de otear y comprender el significado de las emociones en el contexto de un paradigma constructivista.
El libro que presentamos en esta reseña es un reconocimiento alegórico a todas las contribuciones que, desde las más bastas disciplinas y profundos recovecos intelectuales, proyectan una perspectiva democrática y humanizadora de las ciencias sociales.
Critical Approaches to the Psychology of Emotion, es sin engaños publicitarios, un acercamiento crítico y discursivo, que pretende repensar y discutir la paradoja entre la naturaleza individualista de las emociones y el marcado carácter social de las mismas. ¿siente el individuo exclusivamente de manera individualista?; ¿de qué manera podemos expresar nuestros sentimientos?; ¿delimitan las redes sociales una determinada expresión del mensaje afectivo que pretendemos comunicar?; ¿es el acto perceptivo un ejercicio puramente comunicativo? Éstos son algunos de los interrogantes que de manera explícita hilvanan respuestas parciales dentro de un mismo eje conductor por los distintos senderos en el que transcurre la propuesta académica, todos ellos con un denominador común: una aproximación performativa de las agitaciones afectivas con sustratos transversales a la filosofía, la sociología, la antropología e incluso a la psicología social más escéptica.
Si bien no es menester del autor tratar de otorgar una respuesta sincera y universal a las cuestiones epistemológicas que retundan en el seno de la filosofía de las emociones, sí deviene una para-obligación con la disciplina el trabajo de introducir al lector a una interpretación crítica y pragmática de las funciones de éstas y su trascendencia en el contexto de revolución tecnológica en el que se encuentran sumidas las sociedades más avanzadas.
Compuesta por cinco capítulos o giros, en cada uno de los apartados desarrollados el autor despliega con avidez una amplia paleta de sugerencias reflexivas todas ellas sustentadas en las evidencias empíricas y la razón. Como si de una labor propedéutica se tratara, el análisis constructivo presentado en la obra es, ante todo, un breve alegato a la psicología crítica de la liberación; un conato de desprenderse de la mirada estanca clásica a favor de un arrimo de los paradigmas interpretativos. En el prefacio del trabajo (p.viii), Ian Parker, catedrático de Psicología en la Universidad Metropolitana de Manchester y pionero en el estudio de la psicología discursiva, pone de manifiesto el pensamiento científico individualista tradicional cuando afirma que “esto es muy acorde con la realidad de la emoción en sí misma, algo que se encuentra en algún lugar en la frontera entre el espacio interior de nuestros cuerpos y lo que se requiere de nosotros en las redes sociales que nos hacen humanos”. El diálogo dicotómico en la intersección entre lo tradicional y lo tecnológico, lo afectivo y lo racional, se mantiene constante a lo largo de la actividad expositiva para modular una respuesta que no existe por sí sola, tan sólo la promulgación de un cuerpo de evidencia articulista que pone en tela de juicio lo que creíamos saber acerca de las emociones y su representatividad en los actos más triviales de los quehaceres cuotidianos.
En el capítulo introductorio del trabajo, el autor revela sin fingimiento una de las cuestiones fundamentales que le empujan a estudiar las emociones desde una posición crítica y construccionista; la individualización de las reacciones perceptivas emocionales no puede disociarse de la práctica discursiva. Eso es, el lenguaje como vehículo conector de las múltiples realidades individuales es el medio objetivado y objetivante (en términos de la propuesta de Bourdieu) que posibilita la experimentación de aquello que comúnmente nos hemos esforzado por definir como “emociones”. Tomando como base argumental los estudios empíricos más recientes y las prácticas analíticas más utilizadas en el polo de la academia, el autor pretende demostrar, bajo el filtro de los axiomas postmodernistas, una nueva estrategia de acercamiento al estudio de las reacciones afectivas más democrática con los aportes teóricos de las disciplinas circundantes a las ciencias sociales.
En el capítulo primero del libro (the discursive turn), las emociones son tratadas como “prácticas textuales, evoluciones semánticas” (p.15). Artefactos socialmente construidos y contextualmente compartidos mediante la interacción comunicativa producida por el tamiz que simboliza la jerga común. Alejada de las producciones ensayísticas existencialistas, el lector puede divisar en los epígrafes consecuentes una lectura integradora de los principios intelectuales que defienden la naturaleza dinámica, discursiva, cultural y constructiva de las emociones, es decir, una óptica crítica que desmitifica la inmutabilidad temporal de las reacciones afectivas al tiempo que procura una mirada global y contemporánea de las funciones asociadas a la configuración ordenada de los grafemas escritos y los registros narrativos producidos por y desde el lenguaje.
En los capítulos segundo y tercero del trabajo, respectivamente (the emotional affordance y the gamification of emotions), el autor realiza un análisis profundo de las oportunidades tecnológicas en relación con la experimentación de las emociones. Dicho de otra manera, cómo las redes sociales y las configuraciones técnicas consiguientes predeterminan y re-significan las prácticas relacionales. Si en la parte introductoria del trabajo el lenguaje se había definido como el medio para “poner algo en común entre los seres humanos” (p. 4), y por lo tanto el dispositivo instrumental mediante el cual expresar, construir y re-significar las afecciones aparentemente subjetivas, la “gamificación” de los patrones relacionales conlleva per se adoptar nuevas formas performativas influenciadas por la propia arquitectura del medio tecnológico. Ese algo es el concepto de affordance.
En relación con eso, las prácticas digitales simbolizan un nuevo giro en la cosmología de estudio de los sentimientos. Para el buen entendimiento de la influencia que ejerce el medio digital en la modulación de las respuestas perceptivas individuales y colectivas, el autor sustenta el discurso en la exposición de evidencias experimentales recientes. Por ejemplo, algunas plataformas digitales como Twitter o Instagram, muy presentes en la lista de prioridades vitales de las sociedades tecnológicas, presentan unas configuraciones técnicas tales que estimulan al usuario a compartir sus emociones, sus pensamientos y sus experiencias personales de una forma determinada y con mínimos esfuerzos físicos. Asimismo, dicha manipulación sustentada por las propiedades del contexto artificial u offline, permiten una reproducción de las costumbres de las sociedades en las que vivimos en un espacio virtual independiente, pero sublevado a las ventajas atribuidas al espacio online. En este sentido, el estudio de las emociones en el contexto digital representa una disciplina de investigación poderosa que transige reconstruir los patrones emocionales en el entorno específico en el que se reproducen las interacciones digitales.
Continuando con la misma línea argumental presentada en los apartados precedentes, en el penúltimo capítulo (between the collectivity of emotions and emotional contagion) Simone Belli analiza la importancia de la movilización afectiva en las representaciones grupales, así como las diferencias percibidas entre las emociones colectivas y el fenómeno del contagio emocional. Para la explicación de la significancia de tales conceptos, el autor recurre a situaciones conocidas por la mayoría: las movilizaciones sociales bajo el emblema “Friday for Future”, el movimiento occupy del año 2011, o más recientemente la pandemia causada por la Covid-19. En todas estas vivencias colectivas, las percepciones focales compartidas por un grupo de individuos han permitido a los participantes movilizar y experimentar reacciones afectivas parecidas, que, en un sentido más amplio, ha generado marcos o representaciones comunas conjuntas. En este sentido, los fenómenos cognitivos de imitación y reconocimiento han derivado en sustratos contextuales facilitadores de la acción performativa grupal. Y consecuentemente, en espacios de interacción, reproducción y actuación.
Mientras que las emociones colectivas presentan ambivalencias y definiciones confusas, el contagio emocional entendido como “un conjunto de procesos por los cuales los observadores llegan a sentir las mismas emociones que otras partes expresan” (p. 56), suele manifestarse en el plano de lo micro. Reacciones, como el miedo o la sorpresa, suelen escapar a la razón e impregnan las funciones cognitivas superiores de su viscosidad líquida. La falta de conocimiento y la incertidumbre ante el futuro inmediato son agentes motores de la acción performativa. Así, las emociones experimentadas en primera persona pueden transmitirse a una instancia superior del orden de lo macro reforzando los distintos supuestos experimentales que defienden el carácter predictivo de los acontecimientos. La constante alusión e inclusión de referencias concretas en el texto promueve y facilita al lector el ensamble de la conjetura paradigmática defendida en el trasfondo de la aproximación teórica respecto a la interpretación del estudio de las emociones como construcciones sociales, técnica e individualmente auxiliadas.
En la última parte del libro (working with emotions) el autor nos propone una reflexión interesante y oportuna acerca de la trascendencia de las emociones y los conflictos tensionales en el contexto profesional de la investigación. Los investigadores, ante todo individuos estimulados por la curiosidad, no son ajenos a las disputas generadas por las relaciones grupales y acrecentados por la atmosfera de competitividad que rige las obligaciones científicas. En este sentido, el saber teórico apuntalado por la psicología discursiva y el conocimiento de los medios materiales que orientan la praxis performativa de las reacciones afectivas resultan de especial interés para el esclarecimiento de las disonancias morales, incluso éticas que embelesan las obligaciones profesionales y contradicen los principios del saber práctico. El valor de la agencia colaborativa y la persecución de una trayectoria individual exitosa dan cuenta de ello.
Desde el punto de vista de las ciencias sociales, las distintas aportaciones enumeradas y reflejadas a lo largo de los cinco capítulos que componen el trabajo original ofrecen al lector una nueva mirada de aproximarse al estudio de las emociones; una perspectiva inclusiva de las leyes que gobiernan las relaciones humanas y la transformación comunicativa en el auge de la era digital. En síntesis, una obra pionera que no rehúye de los desafíos actuales a los cuales se enfrenta la complejidad del ser humano y reconoce, desde la evidencia experimental y el diálogo con los retos hodiernos, nuevas formas de acercarse al estudio de las sensaciones por medio del estudio de dos de los principios que dan forma a la experiencia humana: el lenguaje y el contexto sociocultural. Un trabajo necesario que permite arrojar luz sobre la oscuridad que gobierna el abordaje del tratado de las emociones y que entreteje las costuras de un acercamiento posmodernista adecuado a los tiempos presentes y por venir.

POL COMELLAS SÁENZ
Graduado en Psicología por la Universidad de Barcelona i máster en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, he trabajado principalmente en el ámbito de las adicciones y de las emociones. Actualmente, soy investigador pre-doctoral en la Universitat d’Andorra, y docente en el bachelor de psicología de la Universitat Carlemany.
pcomellas@uda.ad
https://orcid.org/0000-0001-7302-3519
FORMATO DE CITACIÓN
Comellas Sáenz, Pol (2023). Reseña de Belli (2023) Critical Approaches to the Psychology of Emotion. Quaderns de Psicologia, 25(2), e2042.
https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.2042